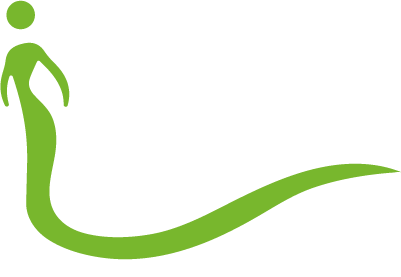En el corazón de la Amazonía boliviana, donde la tierra promete abundancia, muchas familias viven con la incertidumbre diaria de no saber qué habrá en sus platos mañana. En comunidades rurales de alta vulnerabilidad del municipio de San Borja, Beni, la seguridad alimentaria no es un derecho garantizado, sino una lucha constante. Una paradoja dolorosa: rodeados de naturaleza, pero con hambre.
La mayoría de las familias campesinas e indígenas dependen de la agricultura de subsistencia. Cultivan arroz, maíz, yuca y plátano, pero enfrentan suelos cada vez más erosionados, falta de asistencia técnica y un clima impredecible. Según el Ministerio de Desarrollo Rural (2024), el 38% de las tierras cultivables en el norte del Beni presentan signos de degradación, y el 62% de los productores no accede a servicios técnicos regulares.

“Antes sembrábamos y sabíamos cuándo cosechar. Ahora el agua se va o se queda demasiado tiempo, y perdemos nuestros cultivos”, comparte Dalinda, productora de la comunidad Campo Bello.
En esta región también habitan comunidades indígenas tsimanes, profundamente vinculadas espiritual y materialmente con el bosque. Su dieta tradicional incluye pescado, carne de monte y cultivos de chaco, prácticas sostenibles heredadas por generaciones. Sin embargo, la expansión de la frontera agrícola, la contaminación de los ríos y la falta de políticas interculturales amenazan sus formas de vida. “Nosotros vivimos del monte, pero ya no hay como antes”, señala un padre de familia de San Antonio del Maniquí.
Las mujeres son protagonistas clave en la producción de alimentos. Proyectos acompañados por Cecasem han fortalecido sus capacidades productivas y organizativas. “Nosotras sembramos, criamos gallinas, hacemos huertos. Pero aún falta apoyo para vender lo que producimos. Cuando llueve, es difícil salir por el mal estado del camino”, comenta María, también de Campo Bello.
El Programa de Apoyo al Riego (PAR III) ha beneficiado a más de 1.200 familias en el departamento, impulsando sistemas productivos diversificados como la piscicultura, el cacao y la ganadería sostenible. Asimismo, se han implementado centros comunitarios de transformación y capacitaciones en nutrición, con énfasis en mujeres y jóvenes. No obstante, estos esfuerzos no cubren aún a todas las comunidades ni garantizan su sostenibilidad.
Las cifras son alarmantes: en Beni, el 29% de niñas y niños menores de cinco años sufre desnutrición crónica. A nivel nacional, la inseguridad alimentaria aguda afecta al 19% de la población boliviana, es decir, a más de 2,2 millones de personas. En las áreas rurales, solo el 35% de los hogares tiene acceso a agua potable segura, y menos del 15% de las comunidades cuenta con infraestructura adecuada para el almacenamiento y transformación de alimentos.
A estos desafíos se suma la migración forzada de jóvenes. En muchas comunidades, más del 60% de la población joven ha migrado a ciudades o al extranjero en busca de oportunidades, dejando atrás campos vacíos y comunidades habitadas mayoritariamente por adultos mayores.
La seguridad alimentaria no puede depender únicamente de proyectos aislados. Es necesario que el Estado oriente la mirada hacia el bosque, hacia las comunidades que alimentan al país. Hace falta voluntad política, inversión sostenida y políticas públicas que reconozcan el rol estratégico de los pueblos indígenas y campesinos.
“No pedimos caridad, pedimos condiciones para producir y vivir con dignidad”, resume una comunaria de San Antonio.
Propuestas desde el territorio:
Asegurar que nadie pase hambre en territorios tan fértiles debería ser una prioridad nacional. En San Borja, las comunidades no reclaman asistencia, sino herramientas y condiciones justas para vivir del trabajo digno en su propia tierra. Si el país aspira a una verdadera soberanía alimentaria, debe empezar por garantizar la seguridad de quienes cultivan sus alimentos. La transformación de esta realidad no es un sueño ingenuo, sino una meta posible: requiere compromiso político, inversión sostenida y, sobre todo, voluntad de escuchar a quienes siembran esperanza donde otros solo ven monte.
Por: Luis Fernando Loayza Flores – Técnico de campo Cecasem