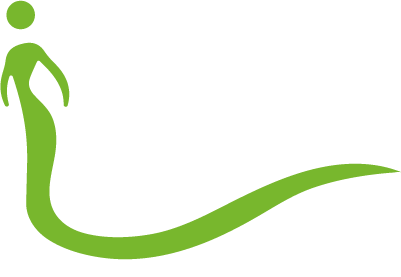Cada 11 de octubre, Bolivia recuerda a Adela Zamudio y celebra el Día de la Mujer Boliviana. Es una fecha que nos invita a reconocer los avances logrados, pero también a mirar con honestidad todo lo que todavía falta. Porque detrás de los homenajes y discursos, hay una realidad que sigue golpeando fuerte: la violencia, la falta de oportunidades laborales, las dificultades para acceder a una educación plena y las desigualdades que persisten en cada rincón del país, desde los Andes hasta la Amazonía.

Imagen: IA
Bolivia cuenta con leyes pioneras, como la Ley 348, que protege a las mujeres contra toda forma de violencia. Sin embargo, los hechos demuestran que aún estamos lejos de erradicarla. La Fiscalía General del Estado reportó 78 feminicidios durante 2024, y hasta octubre de 2025 las cifras ya superan los 60 casos, lo que equivale a una mujer asesinada cada cinco días. La Paz continúa encabezando la lista de departamentos con mayor incidencia, seguida de Cochabamba y Santa Cruz. Pero más allá de los números, cada feminicidio es una vida arrancada y una familia marcada por la impunidad. Miles de denuncias ingresan cada año bajo la Ley 348, y aunque los datos reflejan mayor visibilización del problema, también muestran una respuesta institucional que sigue siendo débil. Las defensorías municipales carecen de recursos, los refugios son insuficientes y las medidas de protección llegan tarde o no se cumplen.
A la violencia se suma la desigualdad económica. Según la Organización Internacional del Trabajo, más del 80% de las mujeres bolivianas trabaja en la informalidad. Vendedoras, comerciantes, cocineras, artesanas o trabajadoras por cuenta propia sostienen la economía del día a día sin acceso a seguro, jubilación ni estabilidad. Las brechas salariales persisten incluso en empleos formales, donde por el mismo trabajo las mujeres ganan menos y enfrentan mayores obstáculos para ascender. En el sector público, su participación ha crecido, pero los cargos de decisión siguen siendo ocupados en su mayoría por hombres. En el ámbito privado, las oportunidades también son limitadas. Por eso, el comercio informal y los microemprendimientos se han convertido en las alternativas más viables para sobrevivir, aunque impliquen largas jornadas y poco descanso.

Imagen: Cecasem
En el área rural, la situación es aún más difícil. En comunidades de la Amazonía, la Chiquitanía, los valles y el altiplano, las mujeres trabajan la tierra, cuidan el hogar, alimentan a sus familias y además, defienden sus territorios frente a los incendios, la minería y la deforestación. Sin embargo, siguen siendo las menos reconocidas y las que menos acceso tienen a créditos, capacitación o asistencia técnica. La desigualdad se profundiza con la distancia: mientras en las ciudades se discute sobre igualdad de oportunidades, en las zonas rurales muchas mujeres todavía deben caminar horas para acceder a un centro de salud o enviar a sus hijos a la escuela.
La educación, que debería ser la herramienta más poderosa para cambiar esta realidad, también refleja barreras profundas. Aunque el último censo muestra que más mujeres que hombres alcanzan la educación superior, las dificultades siguen siendo muchas. En el país, miles de jóvenes abandonan sus estudios por falta de recursos, por embarazos tempranos o por acoso dentro de los espacios educativos. En 2023 se registraron más de 32.000 embarazos adolescentes, y aunque la cifra es menor que años anteriores, sigue representando un desafío enorme para la permanencia escolar. Las niñas y adolescentes que se convierten en madres ven truncadas sus aspiraciones académicas y profesionales. A esto se suman la falta de becas para jóvenes rurales, los problemas de transporte, la violencia de género y la falta de políticas de apoyo efectivas.
Los avances en materia educativa son innegables, pero no suficientes. Las mujeres siguen enfrentando más obstáculos que los hombres para culminar una carrera universitaria o acceder a empleos técnicos bien remunerados. La desigualdad se nota también en los roles que se asignan desde temprana edad: mientras a los varones se les incentiva a soñar con independencia, muchas mujeres siguen creciendo bajo la carga de “servir”, “ayudar” o “cuidar”, y eso marca profundamente su horizonte profesional y personal.
En el ámbito de los derechos, Bolivia tiene una de las legislaciones más completas de la región, pero el problema no radica en lo que dicen las leyes, sino en cómo —y si realmente— se cumplen. Los derechos sexuales y reproductivos, la igualdad salarial, la participación política o el acceso a la justicia aún son privilegios desiguales. En los municipios más alejados, muchas mujeres ni siquiera saben que existen instituciones donde pueden denunciar violencia o pedir orientación. Y cuando lo hacen, muchas veces no encuentran respuesta.
Hoy, a 102 años del nacimiento de Adela Zamudio, seguimos repitiendo parte de sus versos en los que cuestionaba los prejuicios y la hipocresía de su tiempo. Y es inevitable pensar que, más de un siglo después, sus palabras siguen vigentes. El machismo y el patriarcado no son conceptos abstractos: están en las decisiones políticas, en la economía, en la cultura, en el trabajo doméstico no remunerado, en la educación y en la justicia. Están en el pensamiento cotidiano que todavía limita, juzga y castiga a las mujeres por el simple hecho de serlo.

Imagen: IA
Sin embargo, también hay esperanza. En todo el país, surgen redes de mujeres que enseñan, producen, crean y se organizan. Desde las campesinas que lideran cooperativas agroecológicas hasta las jóvenes que promueven emprendimientos digitales, desde las defensoras del bosque que enfrentan el fuego hasta las universitarias que levantan la voz contra el acoso. Bolivia está llena de mujeres que no se rinden, que resisten y que abren camino para las que vienen detrás.
Desde Cecasem creemos que el verdadero homenaje a las mujeres bolivianas no se hace con flores ni con discursos, sino con políticas reales que cambien sus vidas. Políticas que garanticen trabajo digno, igualdad salarial, acceso a la salud, educación de calidad, justicia sin impunidad y participación plena. Porque mientras existan niñas que no puedan estudiar, madres que mueran por falta de atención, trabajadoras que cobren menos por el mismo esfuerzo o mujeres que vivan con miedo, no habrá igualdad posible.
El 11 de octubre no es solo una fecha en el calendario. Es un recordatorio de que el camino hacia la igualdad todavía está en construcción. De que las leyes deben aplicarse, los compromisos deben cumplirse y las voces de las mujeres, en todos los territorios, deben ser escuchadas. Es un llamado a mirar más allá de las cifras y entender que la lucha por los derechos de las mujeres no es una lucha de unas pocas: es una lucha por la justicia, la libertad y la vida.
Y que llegue el día en que ser mujer en Bolivia no sea sinónimo de resistencia, sino de plenitud.
Por: Brian C. Dalenz Cortez - Comunicación