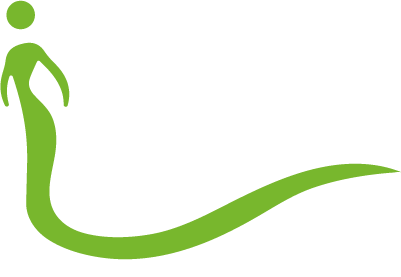En los últimos días, un hecho ocurrido en la ciudad de La Paz volvió a poner sobre la mesa una discusión urgente. Un joven, disfrazado de un conocido personaje de la cultura popular, protagonizó un ataque letal a la salida de una discoteca. Más allá de la tragedia, lo que sorprendió fue la velocidad con la que la noticia se viralizó en redes sociales, no tanto por el crimen, sino por los elementos que lo hacían “noticiable” para el morbo digital, y por si fuera suficiente se empezaron a dar juicios sociales inmediatos. Lo llamativo fue que una vez se “aclararon” los hechos, estos juicios se dividieron entre opiniones, tal cualquier caso social, sin determinar que es un caso muy serio de índole legal.

Este tipo de casos, aunque impactantes, son apenas la punta del iceberg de una realidad cada vez más frecuente: la transformación del ecosistema informativo en una avalancha de titulares sin contexto. En una época donde la información viaja a la velocidad de un clic, el juicio público se emite muchas veces sin pruebas, sin lectura completa, sin reflexión. Se opina, se comparte y se condena, a veces en cuestión de minutos.
Las redes sociales, los canales de mensajería instantánea y los portales digitales han democratizado la comunicación, pero también han difuminado las fronteras entre verdad y falsedad, entre hechos y rumores, entre el derecho a expresarse y la responsabilidad de informarse.
Este fenómeno no es exclusivo de Bolivia. Hace un mes aproximadamente surgió en redes sociales un rumor masivo que aseguraba que se estaba “preparando una nueva pandemia de VIH”. La falsa alarma fue tan grande que miles de personas, en especial “influencers” en distintos países empezaron a compartir imágenes de supuestas alertas médicas y videos de teorías conspirativas. El origen del rumor: la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud durante la nueva gestión de Donald Trump. El retiro fue real, pero la conexión con una “nueva pandemia” era completamente falsa.

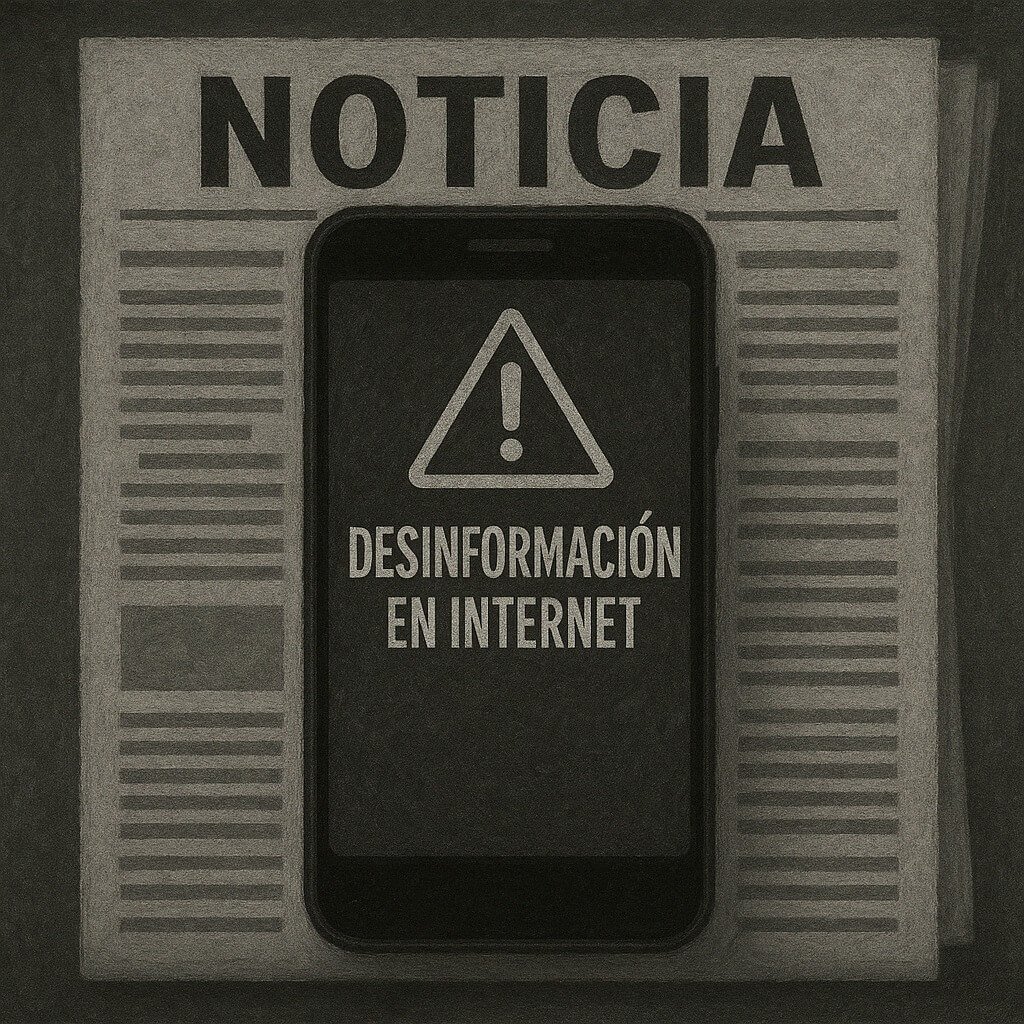
Otro caso emblemático ocurrió en India, donde un hombre fue linchado por una multitud tras ser acusado, erróneamente, de secuestrar niños. La acusación surgió en WhatsApp, a través de cadenas virales que incluían fotos alteradas y datos inventados. Al final, se trataba de una persona inocente. Pero ya era demasiado tarde.
Ambos casos evidencian que el problema no es solo de contenido, sino de velocidad y alcance. La inmediatez con la que accedemos a supuesta información ha convertido a muchos ciudadanos en “periodistas instantáneos”, sin filtros, sin chequeo, sin ética.
Ante esta realidad, es inevitable preguntarnos: ¿a quién le corresponde frenar esta cadena? ¿A los medios tradicionales? ¿A los usuarios? ¿A las plataformas digitales?
En teoría, los medios de comunicación formales deberían ser un muro de contención frente a la desinformación. Sin embargo, en la práctica, muchos han cedido a la lógica de la competencia por el clic, limitándose a replicar titulares sin análisis, copiando contenidos sin contrastar, o priorizando la espectacularidad sobre el rigor periodístico. Esta fragilidad, lejos de fortalecer la confianza del público, la erosiona.

Por otro lado, las redes sociales han puesto en manos de cualquier persona una herramienta poderosa para comunicar. Pero también peligrosa. Hoy, basta un tuit o un estado de Facebook para viralizar una noticia sin sustento. Y aunque este fenómeno puede ser visto como una expresión de libertad de expresión, también plantea una responsabilidad ciudadana: ¿cuánto pesa un “compartir” sin verificación? ¿A cuántas personas puede afectar una opinión basada en un titular?
La solución no es silenciar, sino formar. Algunas acciones concretas que pueden ayudarnos como sociedad:
En tiempos donde la información es abundante, el verdadero desafío está en discernir, en construir criterio propio, y en resistir la tentación de los juicios fáciles. Porque en un mundo donde todo se sabe al instante, lo urgente no debería opacar lo importante: la verdad, el contexto y la reflexión.