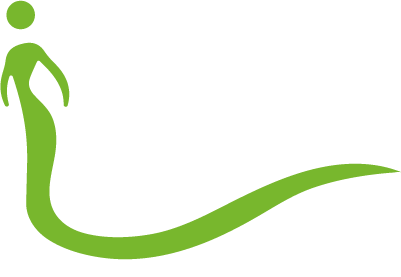Aunque el Gobierno asegura que la situación está controlada y que los incendios forestales de este año no alcanzan la magnitud de la tragedia de 2024, brigadas voluntarias, activistas ambientales y comunidades afectadas aseguran lo contrario: las llamas continúan en áreas críticas como el Parque Nacional Noel Kempff Mercado y la Reserva Ñembi Guasu, al tiempo que nuevos focos de calor se encienden en Beni y Santa Cruz. La discrepancia entre la versión oficial y lo que se vive en terreno reabre el debate sobre las políticas ambientales del país, la falta de prevención y la vigencia de las denominadas “leyes incendiarias” que, pese a su cuestionamiento social, siguen sin ser modificadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

De acuerdo con el Viceministerio de Medio Ambiente, al 15 de septiembre permanecen activos al menos ocho incendios forestales en el país. Las zonas críticas se concentran en Exaltación, Loreto y San Ramón en el Beni, y en Asunción de Guarayos, Concepción, Carmen Rivero Torres, El Puente y San Ignacio de Velasco en Santa Cruz. El Gobierno sostiene que, en comparación con el desastre de 2024, cuando se registraron millones de hectáreas arrasadas por el fuego en la Chiquitanía y la Amazonía, este año la superficie afectada es considerablemente menor y que la respuesta estatal fue más rápida gracias al despliegue de brigadas militares, guardaparques y bomberos forestales. Las autoridades insisten en que la mayoría de los focos han sido sofocados y que varios se encuentran en fase de enfriamiento.
Sin embargo, la realidad en los territorios golpeados ofrece un panorama distinto. Brigadistas denuncian que, en el Parque Noel Kempff Mercado, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad, el fuego aún consume zonas de difícil acceso, devastando bosques primarios y poniendo en riesgo especies únicas de flora y fauna. En la Reserva Ñembi Guasu, en Roboré, el incendio ya habría consumido más de mil hectáreas y se expande hacia el bosque chaqueño, amenazando comunidades cercanas. Desde la línea de fuego, un voluntario que pidió mantener el anonimato relató que “decir que la situación está controlada es un error; el fuego sigue vivo y cada día se expande a nuevas áreas. Lo que pasa es que no se llega a los lugares más alejados y lo que no se ve no existe para el Gobierno”.
Esta percepción se replica en distintas brigadas que trabajan sin descanso. La falta de recursos es un obstáculo permanente: los voluntarios denuncian escasez de combustible para movilizarse, equipos de protección insuficientes y la ausencia de una logística coordinada. Muchos dependen de donaciones ciudadanas para conseguir agua, alimentos y medicamentos. Las condiciones climáticas agravan el escenario: las sequías prolongadas, las altas temperaturas y los vientos fuertes favorecen la propagación de las llamas, mientras que las lluvias son cada vez más escasas en la región oriental.
Los incendios de 2025 son, en cifras oficiales, menores a los del año anterior. Sin embargo, especialistas advierten que este dato no debe generar una falsa sensación de tranquilidad. La magnitud de 2024 fue tan extraordinaria que difícilmente podía repetirse en la misma escala, pero el daño actual no se mide solo en hectáreas, sino también en la ubicación de los focos. Cuando el fuego ingresa en ecosistemas frágiles como Noel Kempff o Ñembi Guasu, el impacto es mucho más grave, pues altera irreversiblemente el equilibrio de especies, contamina fuentes de agua y desplaza comunidades enteras. La senadora Cecilia Requena lo resume de manera tajante: “Menos hectáreas no significa menos daño. Una chispa en un área protegida puede destruir en semanas lo que la naturaleza tardó siglos en crear. El problema es que seguimos repitiendo los mismos errores y la prevención no aparece en la agenda política”.
El contexto político añade más tensión a la emergencia. Durante semanas, la Asamblea Legislativa Plurinacional dejó de lado el tratamiento de las leyes relacionadas con incendios forestales debido a disputas en torno a créditos externos. La parálisis legislativa fue denunciada por opositores y ambientalistas como una muestra de la falta de prioridad que se da a la protección ambiental. En ese marco, la senadora Requena subrayó que no existe impedimento legal para que el vicepresidente David Choquehuanca convoque a sesión y aborde el tema, pero que lo que falta es voluntad política.
En medio de esta crisis, un hecho histórico marcó un precedente: el Tribunal Agroambiental emitió una sentencia vinculante que obliga a las autoridades a tomar medidas frente a los incendios. El fallo, considerado una victoria tras años de lucha noviolenta de activistas, organizaciones y comunidades, establece sanciones penales para las autoridades que no actúen, ordena a la Asamblea Legislativa revisar las leyes 741 y 1171, conocidas como leyes incendiarias, e instruye a los jueces agroambientales de todo el país a fiscalizar y supervisar medidas de emergencia.
El alcance de la sentencia es profundo. No solo reconoce el derecho de la ciudadanía y las comunidades a vigilar y exigir acción frente a la destrucción de los bosques, sino que también desestimó las impugnaciones presentadas por la Procuraduría, la Autoridad de Bosques y Tierra, ocho ministerios y la Federación de Ganaderos del Beni, quienes intentaron frenar el fallo. El Tribunal dejó en claro que la inacción no será tolerada y que la negligencia de las autoridades podrá ser sancionada penalmente. Para los activistas, esta decisión significa un cambio de paradigma: por primera vez, la justicia reconoce que los incendios no son hechos inevitables sino consecuencias de políticas permisivas y de omisiones estatales.
Las leyes 741 y 1171 están en el centro del debate. La primera autoriza desmontes de hasta 20 hectáreas sin el pago de patente para pequeñas propiedades o comunidades, y la segunda regula el uso del fuego en predios agrícolas y ganaderos. Ambientalistas sostienen que estas normas han incentivado la expansión de la frontera agrícola mediante quemas controladas que luego se salen de control, generando incendios de gran magnitud. La presión para su derogación o modificación se intensifica, pero el tiempo corre mientras los bosques siguen ardiendo.

Las comunidades locales, principales víctimas de esta crisis, padecen consecuencias que van más allá de la pérdida de bosques. El humo ha provocado un aumento de enfermedades respiratorias en niños y ancianos, los cultivos se pierden, las fuentes de agua se contaminan con cenizas y muchas familias deben abandonar sus hogares para buscar refugio en zonas más seguras. En varios municipios, las clases escolares fueron interrumpidas y la economía local se paralizó. Los comunarios que actúan como bomberos improvisados arriesgan sus vidas sin equipos adecuados, enfrentando jornadas interminables para salvar sus chacos, sus casas y los pocos animales que les quedan.
La falta de coordinación entre niveles de gobierno agrava la percepción de abandono. Si bien algunos municipios han emitido alertas rojas y han solicitado ayuda, la respuesta ha sido lenta y fragmentada. A nivel internacional, la solidaridad se expresa en ofrecimientos de cooperación técnica y humanitaria, pero la burocracia retrasa la llegada de los apoyos. En este contexto, las organizaciones ambientales insisten en que la solución no puede ser únicamente reactiva: se necesita una política pública integral que priorice la prevención, que limite los desmontes y que promueva alternativas sostenibles a la quema como método de preparación de tierras.
El recuerdo de la devastación de 2019 y 2024 sigue presente en la memoria colectiva. Cada año, las imágenes de animales carbonizados, ríos cubiertos de ceniza y comunidades rodeadas por el humo vuelven a circular, pero las lecciones parecen no traducirse en acciones concretas. Para los ambientalistas, el ciclo es siempre el mismo: minimizar la emergencia, improvisar respuestas cuando la situación se desborda y confiar en las lluvias para que apaguen el fuego. Luego, todo queda en el olvido hasta el siguiente incendio.
El fallo del Tribunal Agroambiental abre una oportunidad inédita para romper este ciclo. Sin embargo, su impacto dependerá de la capacidad de la sociedad civil para exigir su cumplimiento y de la voluntad real de las autoridades para implementar cambios estructurales. El desafío no es solo apagar los incendios actuales, sino construir un modelo de gestión ambiental que evite que la historia se repita cada año.
La paradoja es evidente: Bolivia cuenta con un marco legal que reconoce los derechos de la Madre Tierra y que protege áreas naturales de enorme riqueza, pero al mismo tiempo mantiene leyes que facilitan el desmonte y la quema. La sentencia del Tribunal interpela a este contrasentido y exige una definición clara: o se prioriza la vida de los bosques y de las comunidades, o se sigue cediendo ante intereses políticos y económicos de corto plazo.
A medida que septiembre avanza, el humo sigue cubriendo los cielos del oriente boliviano. Para muchos, esta temporada es una advertencia: aunque el Gobierno insista en que hay menos incendios, el daño continúa y la crisis ambiental persiste. La diferencia entre cifras oficiales y testimonios en terreno revela que el fuego no solo quema bosques, sino también la confianza ciudadana en sus instituciones.
Bolivia está nuevamente en llamas, y la pregunta es hasta cuándo. Si la sentencia del Tribunal Agroambiental se convierte en un punto de inflexión, quizás se pueda evitar que la tragedia se repita. Pero si queda en el papel, el próximo año el humo volverá a cubrir el cielo y la historia, una vez más, se reescribirá en cenizas.
Por: Brian C. Dalenz Cortez – Comunicación Cecasem