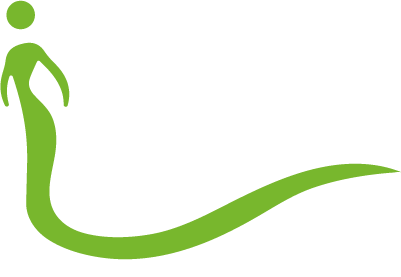El humo vuelve a cubrir los cielos de Bolivia. Lo que en agosto comenzó como un foco en el Parque Noel Kempff Mercado, una joya natural declarada Patrimonio de la Humanidad, se ha transformado en un mapa extendido de fuego que arrasa selvas, comunidades y esperanzas. A medida que los días avanzan, los nombres de los lugares afectados se acumulan como una lista dolorosa: Villa Tunari en el trópico de Cochabamba, San Borja en el corazón del Beni, Ñembi Guasu en la Chiquitanía, y más recientemente la carretera que conecta Riberalta con Cobija, en plena Amazonía. Cada punto es un incendio. Cada incendio es una herida. Y cada herida es una señal de que, como país, seguimos repitiendo la misma historia sin aprender la lección.

Los incendios forestales en Bolivia no son fenómenos naturales inevitables. Son provocados por la mano del hombre: por chaqueos mal controlados, desmontes ilegales, la presión por expandir la frontera agrícola y la falta de fiscalización sobre actividades que deberían estar reguladas. En teoría, se habla de “quemas controladas”; en la práctica, se convierten en desastres fuera de control que consumen miles de hectáreas en cuestión de horas. La combinación del calor extremo, los vientos secos y la falta de planificación hace el resto: lo que empezó como un fuego pequeño termina arrasando con todo lo que encuentra a su paso.
En el Parque Noel Kempff Mercado, más de 50.000 hectáreas fueron devoradas por las llamas. Allí viven especies únicas como el jaguar, el águila harpía, la paraba barba azul y una enorme diversidad de plantas endémicas. Este parque, orgullo boliviano y patrimonio mundial, quedó convertido en un campo de cenizas. En Ñembi Guasu, uno de los corredores biológicos más importantes de la Chiquitanía, el fuego avanza sobre bosques secos tropicales que tardarán décadas, quizás siglos, en regenerarse. Las comunidades indígenas guarayas y chiquitanas que habitan en la zona han visto cómo el humo se mete en sus casas, cómo el sol se oculta bajo una nube gris y cómo sus hijos enferman por el aire contaminado.
En Villa Tunari, las llamas paralizaron actividades agrícolas y turísticas. San Borja, en Beni, se convirtió en un escenario de emergencia, con brigadas improvisadas tratando de apagar el fuego a mano limpia. Y en los últimos días, la carretera hacia Riberalta y Cobija se convirtió en un corredor de fuego: el viaje que debería atravesar la verde Amazonía ahora es un tránsito entre cenizas y humo. Lo que debería ser paisaje se ha vuelto tragedia.

El impacto de los incendios no se limita a lo ambiental. Tiene consecuencias sociales, económicas y de salud que marcan a las comunidades de manera profunda. El humo afecta especialmente a los más vulnerables: niños y ancianos con infecciones respiratorias, mujeres embarazadas que deben caminar kilómetros para conseguir agua limpia, familias que ven sus cultivos reducidos a cenizas y sus animales muertos en el campo. La soberanía alimentaria se debilita porque lo que antes era cosecha ahora es pérdida; el turismo desaparece porque nadie visita un bosque quemado; la economía local se hunde porque la base productiva ha sido destruida.
Y lo más doloroso es la sensación de déjà vu. En 2019, los incendios de la Chiquitanía arrasaron con más de 5 millones de hectáreas. En 2024, la cifra se duplicó y alcanzó más de 12 millones de hectáreas, en lo que se consideró el peor desastre ambiental de la década. Hoy, apenas un año después, estamos nuevamente contando hectáreas quemadas, animales muertos y comunidades afectadas. Los discursos oficiales hablan de esfuerzos y brigadas, pero la realidad en territorio demuestra que las comunidades son las verdaderas primeras respondedoras, las que enfrentan las llamas con baldes de agua, machetes y ramas, arriesgando su vida porque el Estado llega tarde o no llega nunca.
¿Por qué se repite la historia? La respuesta está en la falta de prevención. Cada año sabemos que la temporada seca traerá incendios, pero no existe una política clara de manejo de fuego. Las “pausas ecológicas” decretadas tras las grandes tragedias se olvidan al año siguiente. Las leyes que permiten desmontes para actividades agrícolas siguen vigentes. La presión por ampliar la frontera agropecuaria continúa. Y lo más grave: se ha normalizado que quemar es parte del proceso productivo, aunque eso signifique condenar a millones de hectáreas a la destrucción.
Las consecuencias ambientales son incalculables. Cada hectárea de bosque que desaparece significa menos agua, menos regulación climática, menos aire limpio. Los incendios destruyen hábitats completos y empujan a especies emblemáticas al borde de la extinción. El jaguar, ya perseguido por el tráfico ilegal de sus colmillos, pierde además sus presas naturales y se ve obligado a acercarse a comunidades humanas, lo que aumenta los conflictos y provoca más muertes. La paraba barba azul, símbolo de la Amazonía, ve amenazados sus nidos por la pérdida de árboles centenarios. El daño no es solo inmediato: se extiende a lo largo de generaciones, porque un bosque maduro no se recupera en años, sino en décadas.

En lo social, el fuego deja cicatrices invisibles. Los niños que ven arder sus bosques cargan con un trauma difícil de borrar. Las mujeres que deben improvisar ollas comunes porque sus huertos fueron arrasados viven la angustia de no saber qué dar de comer mañana. Los ancianos que recuerdan un bosque verde sienten la tristeza de ver cómo la historia que heredarán sus nietos es de cenizas. Y todo esto ocurre en silencio, sin grandes titulares, porque el país se acostumbra al humo como si fuera parte inevitable de la vida.
Desde Cecasem, afirmamos que no podemos permitir que esta tragedia se repita cada año. La prevención debe convertirse en política de Estado. Se necesitan programas de educación ambiental en todas las escuelas, para que las nuevas generaciones comprendan que el fuego no es una herramienta productiva sino una amenaza a la vida. Es urgente implementar alternativas productivas que permitan a campesinos y ganaderos cultivar sin necesidad de quemar. Es imprescindible fortalecer los sistemas de monitoreo satelital y contar con brigadas comunitarias equipadas y capacitadas para actuar antes de que el fuego se convierta en desastre.
Pero también se requiere un cambio de mentalidad. Como sociedad debemos dejar de naturalizar los incendios como parte del calendario. No es normal que cada agosto y septiembre se conviertan en meses de humo y destrucción. No es normal que cada año se pierdan millones de hectáreas y que después todo quede en el olvido. No es normal que los incendios sean vistos solo como un problema ambiental y no como lo que realmente son: una amenaza a la vida, a la economía, a la salud y al futuro del país.
El fuego no solo destruye árboles. Destruye futuros. Cada bosque quemado significa menos agua en los ríos, menos alimentos en la mesa, menos aire limpio en los pulmones. Significa también más migración forzada, más pobreza y más vulnerabilidad frente a redes de explotación y trata, porque cuando una comunidad pierde sus medios de vida, se abre la puerta a la desesperación.
La pregunta es simple y dolorosa: ¿vamos a dejar que la historia se repita otra vez? Bolivia no puede resignarse a vivir cada año con la misma tragedia. No podemos seguir contando hectáreas quemadas como si fueran estadísticas inevitables. Necesitamos un pacto real por la vida, un compromiso que una a sociedad civil, comunidades, instituciones y Estado en una sola voz: basta de incendios, basta de indiferencia.
El humo cubre el cielo, pero aún estamos a tiempo de cambiar la historia. El próximo año puede ser distinto si decidimos actuar hoy. Que las generaciones futuras no tengan que escribir, otra vez, que Bolivia está en llamas.
Por: Brian C. Dalenz Cortez – Comuincación Cecasem