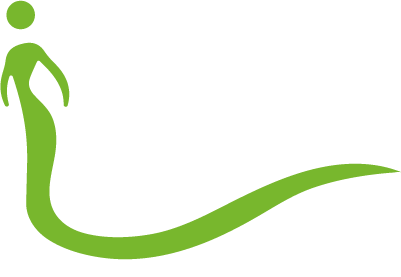Bolivia vive una nueva etapa de expectativas tras la elección del presidente Rodrigo Paz, quien ha prometido encaminar al país hacia la industrialización plena del litio, ese mineral que el mundo considera el oro blanco del siglo XXI. Bajo la promesa de modernización y prosperidad, se abre nuevamente el debate sobre los recursos naturales, las desigualdades históricas y el lugar que ocuparán las comunidades locales dentro de esta llamada nueva era del desarrollo.

El salar de Uyuni, con su imponente extensión blanca y su aparente silencio, se ha convertido en el epicentro de una riqueza que muchos consideran la llave del futuro. Más de 21 millones de toneladas de litio descansan bajo su superficie, una cifra que posiciona a Bolivia como el país con las mayores reservas del planeta. Pero mientras el mundo mira con ambición esos recursos, las comunidades quechuas y aymaras que viven alrededor de los salares miran con cautela. La historia del país les ha enseñado que las grandes riquezas, cuando no se distribuyen con justicia, solo traen nuevas formas de desigualdad.
Las promesas no son nuevas. Desde hace más de una década, Bolivia ha intentado industrializar el litio a través de convenios con potencias extranjeras como China, Rusia y Alemania. Se habló de tecnología verde, de empleos y de soberanía energética, pero los resultados concretos fueron escasos. Hoy, con un nuevo gobierno, las esperanzas se renuevan, pero también los temores. El discurso de “progreso para todos” suena convincente, aunque en la práctica las oportunidades suelen concentrarse en los mismos lugares y en los mismos grupos de siempre.
El salar no es un desierto vacío. Es hogar de familias que viven de la ganadería, de la quinua, del turismo comunitario y del agua que se filtra entre los bofedales. Pero esa agua, tan esencial para la vida, también es la que se necesita en grandes cantidades para la extracción de litio. Y allí surge la primera gran contradicción: el desarrollo que promete bienestar puede, al mismo tiempo, poner en riesgo la fuente de subsistencia de quienes habitan esos territorios. En comunidades como Colcha K, Llica o Tahua, los comunarios hablan con resignación y esperanza mezcladas. Dicen que no se oponen al progreso, pero que no quieren que la sed del litio los deje sin agua.
El desafío para el gobierno de Rodrigo Paz será demostrar que la industrialización puede ir de la mano con la justicia social y ambiental. Porque si algo ha demostrado la historia boliviana, es que las riquezas naturales, cuando se administran desde el centro y no desde los territorios, tienden a concentrarse en pocas manos. El litio puede ser una oportunidad o una nueva herida; depende de cómo se gestione, de quién decide, de quién participa y de quién se beneficia.
Desde Cecasem observamos con preocupación que, mientras se habla de industrialización, poco se habla de consulta previa, de participación ciudadana o de equidad de género. La Constitución y el Convenio 169 de la OIT garantizan el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados antes de cualquier explotación de recursos en sus territorios, pero en la práctica ese derecho se diluye entre trámites burocráticos y silencios institucionales. Las comunidades suelen ser informadas, no consultadas, y eso es muy distinto.
En medio de este debate, las mujeres vuelven a ocupar un lugar invisible. En las regiones del altiplano son ellas quienes administran el agua, los cultivos, la alimentación y la economía familiar. Cuando los recursos se agotan o los proyectos cambian el paisaje, son también ellas quienes cargan con las consecuencias. La historia extractivista del país no ha sido neutral al género. Y el futuro del litio no debería repetir ese error. Es momento de incluir a las mujeres en la planificación ambiental, en las decisiones técnicas, en la distribución de beneficios y en la vigilancia de impactos.
El desarrollo no puede medirse solo en toneladas extraídas o en millones de dólares exportados. El verdadero desarrollo se mide en escuelas, en hospitales, en caminos rurales, en acceso al agua, en dignidad. Se mide en el bienestar de las comunidades que sostienen la identidad de este país. El litio no debe ser un nuevo espejismo; debe ser la oportunidad de construir un modelo económico diferente, uno que entienda que la riqueza no es tal si no mejora la vida de la gente.
El gobierno que hoy inicia tiene una oportunidad histórica de cambiar el rumbo. Pero la tarea será inmensa: combinar la eficiencia económica con la transparencia, la tecnología con la sostenibilidad, la ambición global con la justicia local. Bolivia necesita demostrar que puede ser dueña de su destino sin repetir las historias de saqueo y abandono. Que puede brillar sin deslumbrar solo a unos pocos.
El salar de Uyuni, con su belleza infinita, refleja el cielo y la tierra como si quisiera recordarnos que el equilibrio está en no olvidar ninguna de las dos cosas. Si el litio logra traer desarrollo sin destruir el entorno, si logra beneficiar a las comunidades y no desplazarlas, si logra ser una fuente de unidad y no de conflicto, entonces habremos encontrado el verdadero valor de este recurso.
Porque la riqueza del litio no está bajo el suelo, está en las personas. Y cuando el progreso alcance también a quienes hoy viven a la sombra del salar, recién entonces Bolivia podrá decir que su oro blanco brilla para todos.
Por: Brian C. Dalenz Cortez - Comunicación