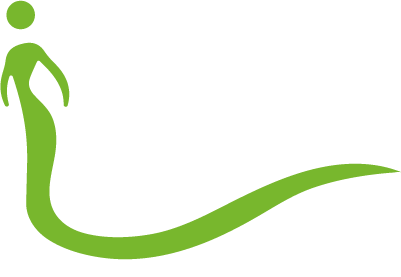Se aproxima la temporada electoral en Bolivia y, mientras la atención mediática se concentra en debates y candidaturas, pocos se detienen a observar una problemática que, al menos en el discurso público, debería importarnos profundamente: la relación de la sociedad boliviana con la Madre Tierra. En agosto, mes del Bicentenario, volverán los rituales tradicionales de agradecimiento a la Pachamama, considerada sagrada en la cosmovisión andina. A ella se le rinde tributo mediante “mesitas” o koa, ofrendas que se incineran con la creencia de restablecer el equilibrio espiritual y material con la naturaleza.
Sin embargo, cabe preguntarnos qué entendemos realmente por protegerla. Cada año, en agosto, comienza la temporada de chaqueos. Según datos de Fundación Tierra y Sumando Voces, en 2024 se depredaron aproximadamente 12,6 millones de hectáreas entre bosques y pastizales, muchas de ellas en territorios indígenas, provocando la pérdida de fauna silvestre y habilitando tierras para ser ocupadas posteriormente al fuego.

Las causas de esta situación son diversas: la ampliación de la frontera agrícola, la colonización por parte de sectores interculturales —grupos campesinos migrantes organizados en sindicatos—, la habilitación de tierras para pastoreo y la ausencia de políticas estatales eficaces de control ambiental. En este contexto, es particularmente importante destacar la situación del pueblo tsimane y su relación con los chaqueos.
El pueblo indígena chimán o tsimane ha sido históricamente marginado. El olvido —ya sea por la escasa difusión de su lengua o porque sus territorios se ubican en regiones boscosas remotas y de difícil acceso— ha sido una constante. Muchas de sus tierras han sido avasalladas por colonos interculturales o por grandes empresarios ganaderos, reduciendo drásticamente las posibilidades de subsistencia de este pueblo seminómada.
Frente a este panorama, surge una pregunta inevitable: ¿qué alternativas tienen estas comunidades para sobrevivir? En Campo Bello, por ejemplo, la proximidad al río Maniqui supone un riesgo constante de inundaciones que destruyen los cultivos. Esta situación ha llevado a familias tsimane a trasladarse a territorios dentro de la Estación Biológica del Beni, una reserva de la biosfera, donde talan árboles para construir viviendas, fabricar peques (embarcaciones tradicionales) o comercializar madera de manera informal.
Consultados sobre estas acciones, los comunarios explican que ingresar a la reserva se ha convertido en una estrategia de supervivencia ante la inseguridad alimentaria y la amenaza permanente de avasallamientos por parte de sectores interculturales que, aun con órdenes judiciales, se niegan a abandonar tierras comunitarias de origen chimán. “Resistir hasta las últimas consecuencias” y “no ceder ni un milímetro de tierra”, expresó el secretario ejecutivo de los interculturales de Yucumo.

Mientras tanto, el pueblo tsimane recurre a la justicia y al Estado de derecho para reclamar territorios que les pertenecen desde tiempos anteriores a la colonización. Sin embargo, el Estado no ha dado respuestas claras ni efectivas a esta situación. En San Borja, Beni, persisten condiciones de informalidad e inseguridad: circulación de vehículos ilegales, caminos intransitables en época de lluvias, especulación en el precio de productos básicos y una presencia policial insuficiente para atender a más de 50.000 habitantes.
Este contexto de abandono institucional refuerza la percepción de que las leyes no se aplican de manera equitativa. La falta de soluciones concretas contribuye a que algunas familias tsimane recurran a prácticas como la deforestación y la ocupación de áreas protegidas para asegurar su subsistencia. Sin embargo, estas acciones tienen consecuencias ambientales graves: la degradación del bosque incrementa la vulnerabilidad ante sequías, reduce la biodiversidad y, de manera paradójica, amenaza la base misma de la vida de las comunidades que dependen de esos recursos.
No obstante, aún existen caminos hacia soluciones sostenibles. La fuerza de las comunidades tsimane, su profundo vínculo con la Madre Tierra y la resistencia cultural que han mantenido durante siglos pueden convertirse en la base de procesos de recuperación más respetuosos con el medio ambiente. En este Bicentenario, el reconocimiento efectivo de sus derechos territoriales, la implementación de políticas públicas orientadas a la restauración ambiental y la participación activa de la sociedad civil pueden marcar una diferencia real.
Porque no puede haber prosperidad auténtica sin respeto por quienes habitan el bosque, ni compromiso verdadero por sanar la tierra que nos sostiene a todos.
Desde Cecasem, reafirmamos nuestro compromiso de acompañar a comunidades indígenas como el pueblo tsimane, visibilizando sus problemáticas y promoviendo el respeto a sus derechos humanos y territoriales. Creemos que la defensa del medio ambiente y de los pueblos que lo habitan es también la defensa de la vida y la dignidad de todas y todos los bolivianos.
Por: Andres Vicente Bravo Pizarroso – Técnico Cecasem