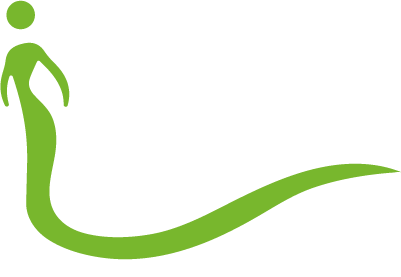La noticia estremeció a Bolivia entera. A finales de abril de 2025, en la comunidad de Villacobo del municipio de Huanuni, departamento de Oruro, dos hermanitos de tan solo 3 y 4 años desaparecieron mientras pastoreaban junto a su hermana mayor, una joven de 19 años.
El hecho ocurrió el lunes 28 de abril, pero la alerta no fue inmediata. No fue sino hasta dos días después que se activaron los protocolos de búsqueda. Las esperanzas se desvanecieron cuando, el 1 de mayo, ambos cuerpos fueron encontrados sin vida en el cerro Pukapiarani. Según los reportes preliminares, fallecieron por hipotermia. No había signos visibles de violencia.


La historia, lejos de concluir allí, tomó un giro aún más polémico: la hermana mayor fue aprehendida bajo sospecha de homicidio culposo, acusada de no haber reportado oportunamente la desaparición.
Casos como este abren heridas profundas en la sociedad, no solo por el dolor que representan, sino por lo que revelan sobre nuestra manera de consumir y compartir información. ¿Hasta qué punto el dolor ajeno se ha convertido en materia prima para el espectáculo?
Vivimos en una era de hiperconectividad, donde las tragedias se convierten en tendencias virales, donde el morbo muchas veces gana protagonismo por encima de la compasión. La cobertura mediática sobre este caso —como sobre tantos otros— ha oscilado entre el dramatismo extremo y la necesidad de encontrar "culpables" inmediatos. Y como en una serie televisiva, miles de personas se sienten con el derecho de opinar, juzgar y sentenciar sin conocer el contexto ni los hechos en su totalidad.
No es incorrecto reportar tragedias. La información es fundamental. Pero cuando la noticia se convierte en una telenovela, con titulares que apelan al dolor como anzuelo, el periodismo se transforma en espectáculo y la empatía en juicio sumario.
En esta historia, por ejemplo, muchas voces se apresuraron a señalar a la hermana como la única responsable. ¿Pero cuántos se preguntaron por las condiciones de vida de esa familia? ¿Por qué una joven debía estar a cargo de dos pequeños en una zona rural? ¿Dónde están las redes de protección infantil? ¿Qué pasa con la corresponsabilidad del Estado, la comunidad y los servicios sociales?

No todo tiene una sola causa. La búsqueda ciega de un "culpable" nos distrae de preguntas más profundas.
Las tragedias no pueden evitarse con juicios en redes sociales. Pero sí pueden prevenirse con educación, con servicios sociales activos, con acceso equitativo a oportunidades, con familias acompañadas y comunidades empoderadas.
Desde Cecasem, creemos que el cambio empieza por cuestionarnos. ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? Una donde las noticias se vivan como episodios de drama, o una donde las historias nos muevan a actuar con humanidad, respeto y responsabilidad colectiva.
Porque al final, no se trata solo de informar. Se trata de cómo informamos, para qué lo hacemos, y a quién estamos cuidando con nuestras palabras.
La historia de estos niños es una tragedia que jamás debió ocurrir. Pero también es un espejo. Un espejo que nos muestra cómo estamos fallando como sociedad: en protección, en empatía, en justicia, y sobre todo, en educación.
Hagamos de este hecho no solo una noticia más que pasará en unos días, sino una invitación urgente a pensar antes de juzgar, a educar antes de señalar, y a construir un país donde ningún niño, ni su hermana, tengan que enfrentar solos la dureza del mundo.